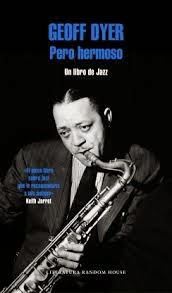Empezamos la semana bien arriba, con un trabajo del lexicógrafo, dialectólogo y traductor Andre Moskowitz, originariamente publicado en “Manual de dialectología hispánica: verbos variables II” (páginas 312-317) , incluido en Proceedings of the 54th Annual Conference of the American Translators Association, y recientemente vuelto a publicar en el blog elcastellano.org.
Antojos y caprichos de la RAE
Con el pasar de los años y el haberme convertido en un cincuentón para el que quedaron atrás los años “ardorosos” –aquellos referidos en el bambuco Yo también tuve veinte años de José. A. Morales– tal vez se pensaría que mis críticas y reclamos a la Real Academia Española se habrían comedido y suavizado pero, por suerte o por desgracia, ha sucedido lo contrario, pues parecería que cuanto más viejo me pongo (o “más viejo me hago”, como diría un español), más recias y audaces se hacen mis recriminaciones a la docta casa, hasta el punto de tener el objetivo de zamarrear a los pobres académicos de Madrid para convencerlos de sus errores y que sientan la urgencia de corregirlos. Me doy cuenta de lo inútil de dicha empresa, de lo incorregibles que somos (tanto los académicos de la RAE como yo mismo), y de la casi imposibilidad de que los leopardos cambiemos nuestras manchas, sean como fueren. Pero a pesar de ello sigo en estas andanzas por costumbre, acaso por diversión y porque, a diferencia de cuando era más joven, ahora me permito esos desahogos sin preocuparme por el qué dirán. Como en muchas cosas, en esto el paso de los años tiende a mejorar lo bueno y empeorar lo malo. No obstante, espero, con este artículo, dar a los académicos, y al público en general, la oportunidad de considerar otras perspectivas sobre algunas cuestiones relativas a la “norma” del español.
Comillas y paréntesis
En cuanto a la supuesta necesidad de poner siempre los puntos después de los paréntesis y las comillas de cierre, el argumento de los académicos es que el punto no puede ir antes porque en una oración tiene que ser el último signo de puntuación. Por lo tanto, una secuencia como (No entendía el problema.) es incorrecta porque es necesario que la oración termine en punto y no en cierre de paréntesis. Pero eso es fácil de refutar. En el ejemplo anterior, el punto es efectivamente el signo que cierra la oración. Los paréntesis no son parte de la oración, son signos que aíslan y enmarcan la oración. La oración es: No entendía el problema. Igual sucede con los enunciados entrecomillados.
También me molesta que en los respectivos apartados del DPD y de la Ortografía no se haga ninguna mención del hecho de que (oninguna mención al hecho de que…) en obras de autores de la talla de Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes frecuentemente hay puntos seguidos antes del paréntesis o de la comilla de cierre. Los siguientes ejemplos, con secuencias entrecomilladas, son de Terra nostra, novela de Carlos Fuentes de 1975:
Al oír estas noticias, el rey Herodes se turbó primero, luego se irritó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en sus términos de dos años para abajo, pero antes el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto.” Y allí permanecieron hasta la muerte de Herodes, a fin de que se cumpliera lo que había pronunciado el Señor por su profeta, diciendo: “De Egipto llamé a mi hijo.” (p. 93).
Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto y tentado allí por el diablo durante cuarenta días. No comió nada en aquellos días, y pasados, tuvo hambre. Díjole el diablo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió: “No sólo de pan vive el hombre.” (p. 101).
…para el perro la escalera no existía porque el can no podía ver en ella al Señor y sin embargo olía su presencia, pero esa presencia no era la del momento que el perro vivía, sino la de la hora que el Señor había encontrado por accidente; el fuego se apagó en sus entrañas, no pudo creer más en el retorno de su exaltación juvenil, maldijo la noción de la madurez y la identificó con la corrupción; maldijo la ciega voluntad de acción que un día le había alejado y, ahora, separado para siempre de la única eternidad posible: la de la juventud. “La manzana ha sido cortada del árbol. Su único destino es pudrirse.”(p. 107).
Con los lujosos ropajes con que aquí me vistieron, pero con mis rasgadas ropas de marinero pegadas a mi piel temblorosa, di la espalda a esta compañía, descendí lentamente las gradas, mirando hacia mi nueva meta, el volcán que en el atardecer se distanciaba y esfumaba y tornaba del color del aire, como si me rechazara ya, como si me advirtiera: “Mira, me alejo de ti, envuelto en el aire transparente del atardecer. Haz tú lo mismo. Toma otro rumbo. Conviértete en aire, para que yo no te convierta en hielo.” (p. 444).
¿Cómo es posible que, en un análisis serio del tema, no se tomen en cuenta estos ejemplos (y los de otros autores que se podrían presentar) y que, dadas estas evidencias,
Ahora bien, será posible descartar los textos citados de Carlos Fuentes, emitiendo el siguiente tipo de juicios:
Carlos Fuentes podrá ser un gran escritor y todo lo que quieras, pero lo cierto es que ignoraba las reglas básicas sobre el orden de las comillas y los puntos, las cuales están explícitamente indicadas en las obras de
Pero se podrá tomar, igualmente, la actitud contraria:
¿Por qué he de seguir lo que dice
Convencer (de) que
Otro ejemplo de la rigidez y testarudez de la RAE es el caso de convencer (de) que. La RAE insiste en que la única forma correcta es convencer de que y tilda a convencer que de uso incorrecto, inculto, “desaconsejado”, queísta, lo que se quiera, algo siempre negativo. Por un lado, los académicos hacen caso omiso del hecho de que autores de prestigio como Mario Vargas Llosa han escrito convencer que; ese hecho lo callan, o bien lo desconocen (si nunca han leído a Vargas Llosa). Por otro lado, para respaldar su posición, sostienen que hay que decir convencer de que porque se dice convencer de algo y no *convencer algo.
Pero si este argumento fuera 100% válido, no se debería decir nunca, como muchos hispanohablantes cultos efectivamente dicen y escriben, antes que, después que, darse cuenta que, acordarse que, olvidarse que, estar seguro que, caber duda que, con tal que y otras locuciones sin de debido al hecho de que se dice antes de algo, después de algo, darse cuenta de algo y acordarse de algo, etc. en vez de *antes algo, *después algo, *darse cuenta algo y *acordarse algo, respectivamente. Tampoco tiene mucho sentido que se pueda decirseguro que tal cosa pero no *estoy seguro que tal cosa, o fíjese que tal cosa pero no *se fijó que tal cosa: los académicos insisten en que solamente se diga estar seguro de que tal cosa y fijarse en algo porque no se dice *estar seguro algo ni *fijarse algo. Según el DPD,antes (de) que y después (de) que son casos aparte porque las formas más tradicionales son las que no llevan de (antes que, después que), las cuales derivan del latín ante quam, post quam, y en el pasado antes de que y después de que eran tildadas de dequeístas por aquellos más lingüísticamente conservadores.
Las siguientes citas con convencer que son de La guerra del fin del mundo, novela de Mario Vargas Llosa de 1981 [los resaltados son míos]:
«Se convenció que João había hecho pacto con el Maligno y temió que, para seguir haciendo méritos, lo sacrificara a él como había hecho con la señorita.» (p. 39). || «El Consejero los ha convencido que mientras más cosas posea una persona menos posibilidades tiene de estar entre los favorecidos el día del Juicio Final.» (p. 57). || «Al comienzo del atardecer, cuando figuras rojiazules y verdiazules comenzaron a perforar las líneas de los elegidos, João Abade convencióa los otros que debían replegarse o se verían cercados.» (p. 112). || «Los había convencido João Abade que debían atacar ahora mismo, ahí mismo, todos juntos, pues ya no habría después si no lo hacían.» (p. 113). || «El hecho es que al terminar el espectáculo preguntó por su casa, la encontró, se presentó a los padres y los convenció que se lo dieran, para volverlo artista.» (p. 150). || «Pero la primera vez que João Abade trató de convencer a los yagunzos que usaran uniformes de soldados había habido casi una rebelión.» (p. 436).
Sobre este tema, doy por concluido mis alegatos o, como diría en inglés, I rest my case.
De acuerdo a versus de acuerdo con
acuerdo… 3 De acuerdo con, a Conforme a, en concordancia con, según: “De acuerdo con la ley”, “De acuerdo con tus criterios…”, “De acuerdo a las estadísticas…” (Definición del Diccionario del español usual en México y del Diccionario del español de México).
Ahora que hemos podido apreciar la definición citada en dos diccionarios mexicanos (ambos dirigidos por el lingüista y lexicógrafo Luis Fernando Lara), en la que de acuerdo con y de acuerdo a se presentan sin preferencia alguna, como equivalentes lisos y llanos, quisiera analizar lo que el DPD sostiene sobre de acuerdo con y de acuerdo a. He aquí la “alhaja” en cuestión:
de acuerdo con. Locución preposicional que significa ‘según o conforme a’: «El agente, de acuerdo CON el sumario, se llamaba Leandro Pornoy» (GaMárquez Crónica [Col. 1981]); «Todo sucedió de acuerdo CON el plan previsto» (Pombo Metro[Esp. 1990]). Esta es la forma preferida en la lengua culta, tanto de España como de América, aunque existe también la variante de acuerdo a, más frecuente en América que en España, surgida posiblemente por influjo del inglés according to y solo válida si lo que introduce se refiere a cosas: «Aquello que en la vida real es o debe ser reprimido de acuerdo A la moral reinante [...] encuentra en ella refugio» (VLlosa Verdad [Perú 2002]); «Nosotros continuaremos de acuerdo A lo planeado»(Allende Ciudad [Chile 2002]). Cuando la locución introduce un sustantivo de persona y significa ‘con arreglo o conforme a lo que dice u opina esa persona’, el uso culto solo admite de acuerdo con: «De acuerdo CON Einstein, esta debía de ser de 1.745 segundos de arco» (Volpi Klingsor [Méx. 1999]).
Los académicos de
También porque
Tal vez México, Colombia, Argentina, Perú o Venezuela, por ser los países hispanoamericanos con mayor población, deberían ser los primeros en plantárseles. Pero como
Lo que sí es cierto con respecto a de acuerdo con y de acuerdo a es que, hoy en día, gracias en gran medida a la minicampaña de terror que ha llevado a cabo
En vez de limpiar la lengua, fijarla o darle esplendor, su campaña en contra de de acuerdo a logra dos objetivos fatuos: por un lado, aumenta la inseguridad lingüística de los que usan esta variante, haciéndoles creer erróneamente que no es aceptable o que lo es menos que de acuerdo con. Por otro, fomenta la altivez –y quizás también la inseguridad– de aquellos que emplean de acuerdo con y se imaginan, a menudo sin mucha convicción, que por eso son superiores. ¡Qué panorama más absurdo!
Antes que indicar que de acuerdo a es peor que de acuerdo con, lo cual es subjetivo, si no directamente falso (no respaldado por los hechos presentados), deberían presentar las dos variantes en pie de igualdad y tratar un tema mucho más interesante: ¿quiénes son los hispanohablantes que tienden a usar de acuerdo a más que de acuerdo con? Por ejemplo, en la pequeña muestra que expusieron, vimos que García Márquez, colombiano, usó, en la cita, de acuerdo con, mientras que Vargas Llosa y Allende, un peruano y una chilena, respectivamente, usaron de acuerdo a. ¿Estos datos son sólo casuales o pertenecerán a alguna pauta general? De acuerdo a lo usan muchísimos hispanohablantes cultos –eso ya lo sabemos– pero… ¿qué rasgos tienen los que lo emplean y de dónde son oriundos? Abordar el tema de quiénes y en dónde sería mucho más jugoso y provechoso que pronunciarse, como el Papa, sobre la idoneidad o falta de idoneidad de de acuerdo a. ¡Y cuánto más valdrían las obras de los académicos si investigaran más, cuentearan menos y dejaran de sermonear! Pero soñar no cuesta nada, ¿verdad?
Otro tema importante es el origen de de acuerdo a: ¿surgió por influjo de la frase inglesa according to, o no? Es posible que se haya acuñado independientemente del inglés, considerando que existe conforme a, locución, a veces sinónima, que nadie achaca al inglés. Como hemos visto, también existen asociar(se) a / con, contactar(se) a / con y corresponder(se) a / con y nadie alega que ninguna de ellas haya surgido porque en inglés se use to, with o ninguna preposición en las frases equivalentes. De ahí que convenga preguntarnos: ¿Por qué a la lengua española le hubiera hecho falta recurrir al inglés para formar de acuerdo a? ¿Acaso no es capaz de crearla por sí sola, sin ayuda de nadie, y menos que menos de los gringos? (Me refiero a los de habla inglesa). Tal vez la clave para resolver la etimología de de acuerdo a, establecer o bien su alcurnia, abolengo, pedigrí y estirpe honrosa –o su ignominia, genealogía bochornosa o linaje bastardo– está en determinar a qué fecha se remonta el primer documento en el que esta frase aparece: cuanto más antiguo sea dicho texto menos probabilidad hay de que el inglés sea el seductor y corruptor que engendró de acuerdo a. No descartemos la posibilidad de que, en esta ocasión, el inglés sea inocente, un chivo expiatorio que no tuvo nada que ver con el nacimiento de la frase.
Antes que indicar que de acuerdo a es peor que de acuerdo con, lo cual es subjetivo, si no directamente falso (no respaldado por los hechos presentados), deberían presentar las dos variantes en pie de igualdad y tratar un tema mucho más interesante: ¿quiénes son los hispanohablantes que tienden a usar de acuerdo a más que de acuerdo con? Por ejemplo, en la pequeña muestra que expusieron, vimos que García Márquez, colombiano, usó, en la cita, de acuerdo con, mientras que Vargas Llosa y Allende, un peruano y una chilena, respectivamente, usaron de acuerdo a. ¿Estos datos son sólo casuales o pertenecerán a alguna pauta general? De acuerdo a lo usan muchísimos hispanohablantes cultos –eso ya lo sabemos– pero… ¿qué rasgos tienen los que lo emplean y de dónde son oriundos? Abordar el tema de quiénes y en dónde sería mucho más jugoso y provechoso que pronunciarse, como el Papa, sobre la idoneidad o falta de idoneidad de de acuerdo a. ¡Y cuánto más valdrían las obras de los académicos si investigaran más, cuentearan menos y dejaran de sermonear! Pero soñar no cuesta nada, ¿verdad?
Otro tema importante es el origen de de acuerdo a: ¿surgió por influjo de la frase inglesa according to, o no? Es posible que se haya acuñado independientemente del inglés, considerando que existe conforme a, locución, a veces sinónima, que nadie achaca al inglés. Como hemos visto, también existen asociar(se) a / con, contactar(se) a / con y corresponder(se) a / con y nadie alega que ninguna de ellas haya surgido porque en inglés se use to, with o ninguna preposición en las frases equivalentes. De ahí que convenga preguntarnos: ¿Por qué a la lengua española le hubiera hecho falta recurrir al inglés para formar de acuerdo a? ¿Acaso no es capaz de crearla por sí sola, sin ayuda de nadie, y menos que menos de los gringos? (Me refiero a los de habla inglesa). Tal vez la clave para resolver la etimología de de acuerdo a, establecer o bien su alcurnia, abolengo, pedigrí y estirpe honrosa –o su ignominia, genealogía bochornosa o linaje bastardo– está en determinar a qué fecha se remonta el primer documento en el que esta frase aparece: cuanto más antiguo sea dicho texto menos probabilidad hay de que el inglés sea el seductor y corruptor que engendró de acuerdo a. No descartemos la posibilidad de que, en esta ocasión, el inglés sea inocente, un chivo expiatorio que no tuvo nada que ver con el nacimiento de la frase.
Cierro este artículo con una cita del filólogo, dialectólogo y ensayista Ángel Rosenblat que parece ser tan cierta hoy como cuando la escribió a mediados del siglo xx:
En el terreno gramatical, cuando coexisten dos formas se tiende hoy a considerar una de ellas como incorrecta: haiga era en la época clásica tan legítimo como haya (se apoyaba además en la analogía con caiga y traiga), y hoy es evidente vulgarismo. En la lucha por la existencia triunfa siempre una de las dos, y no siempre la más legítima. (Rosenblat, Estudios sobre el habla de Venezuela. Buenas y malas palabras. Tomo I. p. 300).
Notas
1Este trabajo fue publicado originalmente en “Manual de dialectología hispánica: verbos variables II” (páginas 312-317) de Andre Moskowitz en Proceedings of the 54th Annual Conference of the American Translators Association, San Antonio, Texas, EE.UU., del 6 al 9 de noviembre de 2013. Caitilin Walsh, comp. CD-ROM. American Translators Association, 2013.
2En este texto, cuando se alude al DRAE, se refiere a la vigésima segunda edición (publicada en el 2001), pero con los avances de la vigésima tercera que aparecieron en la versión en línea hasta mediados del 2013.
BIBLIOGRAFÍA
Asociación de Academias de
— (2005): Diccionario panhispánico de dudas (DPD). 1a edición. Madrid (España): Santillana Ediciones; en línea: <http://buscon.rae.es/dpdI>.
Colegio de México (en línea): Diccionario del español de México: <http://dem.colmex.mx>.
Lara, Luis Fernando (1996): Diccionario del español usual en México. 1a edición. México (México): El Colegio de México.
Real Academia Española (2001): Diccionario de la lengua española (DRAE). 22a edición. Madrid (España): Editorial Espasa-Calpe; en línea: <http://buscon.rae.es/draeI>.
Rosenblat, Ángel (1993 [1956]): Estudios sobre el habla de Venezuela. Buenas y malas palabras. Tomo I. Caracas (Venezuela): Monte Ávila Editores.