Segunda parte del ensayo de la poeta y traductora mexicana Pura López Colomé, publicado en el Periódico de Poesía correspondiente a diciembre de 2013 y enero del 2014.
Diálogo con quien se deje animar (I)
De la devoción al poema
Varias de nuestras casas editoriales más sólidas han protagonizado la publicación de poesía en traducción, contra viento y marea, por el camino incluyente de las antologías desde los años ochenta. El Fondo de Cultura Económica cuenta en su catálogo con una extraña perla, el Cuaderno de traducciones, que incluye poesía originalmente escrita en latín, griego, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, rumano, provenzal y ruso, para cuyas traducciones convocó a espléndidos poetas. También en esa década, Joaquín Mortiz y El Tucán de Virginia reunieron una muestra de la poesía de los invitados al Festival Internacional de Poesía organizado por Homero Aridjis. Esta última, animada por Victor Manuel Mendiola y Jennifer Clement, ha seguido publicando hasta ahora poemarios y antologías traducidos tanto de otras lenguas al español, como viceversa. Para saber cuántos libros de este tipo han sacado, casi habría que recurrir a su catálogo entero, que además ha contado con una de las mejores distribuiciones imaginables en este país.
Eliot Weinberger, traductor de Paz al inglés y magnífico ensayista, comenzó la labor de la década de los noventa con una antología totalmente atípica: Una antología de la poesía norteamericana desde 1950, publicada en edición bilingüe por Ediciones del Equilibrista. Por principio de cuentas, él mismo, según sus propios gustos y criterios, y no con objeto de pasar a la posteridad al incluir a tutti cuanti y pagar aranceles al decoro político, eligió no sólo a los autores y su poemas representativos, sino también a los traductores, todos poetas, desde luego. En vez de conformar la típica antología de muchísimos autores con un solo poema, escogió muy bien a poetas sólidos e importantes, claros antecedentes de otros y no siempre presentes en antologías. Su idea fue ofrecer suficientes poemas en cada caso, de modo que el lector tuviera una imagen congruente y nueva de la obra: treinta poetas (entre los que están, digamos, el inevitable Pound, lo mismo que alguien magnífico, aunque no tan socorrido, como William Bronk) y veinticuatro traductores (a excepción de Paz, casi todos pertenecientes a mi generación y la siguiente).
Al impulso de Eliot Weinberger siguió, en esta misma línea, el de la UNAM, precedido por la colección “Material de Lectura”, especie de fascículos casi regalados de selecciones de poesía de todo el mundo y sus correspondientes traducciones, de espléndido nivel y al alcance de cualquiera. Las nuevas antologías, a cargo de Difusión Cultural, serían bilingües. La universidad no podía dejar de ser incluyente, así que el director de Literatura, Hernán Lara Zavala, decidió dividir la historia de la poesía norteamericana en dos volúmenes, titulados Más de dos siglos de poesía norteamericana i y ii. El primero, que va de Anne Bradstreet, en el siglo xvii a Richard Wilbur, nacido en 1921, quedó a cargo de la maestra Eva Cruz, quien convocó a traductores académicos en su mayoría; el segundo, a cargo del poeta Alberto Blanco y dedicado a poetas del siglo xx, va de Robert Duncan a Gary Soto: a diferencia del volumen anterior, los traductores, en este caso, serían todos poetas. Cualquier lector se dará cuenta de que las realizaciones académicas, por un lado, y las decididamente poéticas, por otro, son bien distintas. A la literalidad y la investigación acuciosa, capaz de llenarlo todo de notas al pie de página aduciendo seriedad, yo prefiero la recreación. Cuestión de gustos, a ciertas alturas de la jugada. Cuestión, al fin y al cabo, de preferencias. Ocurre aquí y en China: en todas partes se topa uno con poemas reunidos de estas dos maneras. Lo ideal, en mi opinión, en el caso tan particular y delicado de la poesía, es que un poeta tenga a cargo una empresa semejante. Baste ver A Book of Luminous Things, hecha por Czeslaw Milosz, The School Bag, hecha por Ted Hughes y Seamus Heaney... Si eso se traduce, la verdad no me imagino a estos poetas recurriendo a nadie que no lo fuera a su vez.
Tan se trató de impulsos distintos en las antologías de la UNAM, que el grupo académico que participó terminó constituyéndose como “Seminario Permanente de Traducción Literaria”, un afluente no ya de Difusión Cultural, sino de la Facultad de Filosofía y Letras. Sus miembros han seguido publicando antologías bilingües, en las que desde luego se incluye a poetas representativos del mundo anglosajón. Yo creo que ni siquiera vale la pena discutir, mucho menos polemizar al respecto, pues los principios rectores de la traducción con que su motor se mueve no podían ser más distintos que los míos: quienes se ocupan de esta tarea no son poetas, sino estudiosos, incluso eruditos, que realizan una muy digna labor de investigación interesante, punto. Por otro lado, Dana Gioia, presidente del National Endowment for the Arts en los Estados Unidos durante muchos años, no se cansó de promover el intercambio literario entre los dos países. Su criterio, siendo él mismo poeta, siempre tuvo más que ver con una actitud creativa lírica en las traducciones, y gracias al nexo establecido con él, se ataron cabos con su Connecting Lines, en dos tomos: Luis Cortés Bargalló y Forrest Gander llevaron un poco más lejos las relaciones poéticas, ahondaron más en este quehacer chisporroteante de la poesía y sus ecos, sus resonancias.
Una antología verdaderamente excéntrica apareció en el año 2000, bajo el sello de Trilce Ediciones (otra de las poquísimas casas editoriales que genuinamente se han interesando en la poesía): La generación del Cordero: antología de la poesía actual en las Islas Británicas. Sus compiladores y traductores poseen la rara virtud de combinar labores, ser poetas y académicos, cosa que otorga a este libro un lugar especial: hay un deleite en sus versiones que trasciende el deseo de corrección, un placer en lo leído y descubierto en el trabajo de sus colegas que brinca las trancas, por el puro deseo de explorar su cultivo al otro lado. El engranaje poético de los antologados como tal resultó congruente, y en este caso sólo los editores se responsabilizaron por la calidad poética en español.
El poeta y su trabajo
Lugar aparte merecen todos los proyectos de Hugo Gola. Desde la primera serie de El poeta y su trabajo, libros de divulgación que reunían textos tradicionales y modernos de poetas y artistas absolutamente esenciales, apoyados por la Universidad Autónoma de Puebla a principios de los años ochenta, Gola siempre ha tenido en la mira el caleidoscopio perfecto: sobre todo, poesía (originales y/o traducciones antiguas de alto e inamovible nivel, o recientes de calidad parecida) y artes plásticas de todas las latitudes, acompañadas de prosa que reflexionara sobre estos quehaceres y entrevistas que los iluminaran, todo desde y hacia el mundo superior del arte. Al plantear así las cosas, se puede concluir que estas publicaciones son sólo para iniciados, para esa “élite”. Sí y no. No y sí. En un principio, podía reunir a Seferis, Wallace Stevens, Juan L. Ortiz, Augusto de Campos, Rilke y Matisse, y lograr que cualquiera se sintiera bien recibido, justo porque la calidad de lo ofrecido no expulsaba a nadie, convocaba a todos. El lenguaje al interior, si acaso, estaba dirigido al estudiante. Así, éste encontraba poesía traducida por Eduardo Milán o José María Valverde, una pedida por el editor y otra extraída de una publicación española, daba igual: el chiste estaba en la armonía de lo elegido. Y hasta la fecha. No hay en estas publicaciones ningún desperdicio, lo cual habla del espíritu rector, su gusto impecable, sus tiros al blanco.
De esa casa de estudios, en los años noventa Hugo Gola pasó a otra, la Universidad Iberoamericana, cambiando el título a lo que ahí sería una revista con la intención deliberada de incluir una separata dedicada a las artes plásticas: Poesía y Poética. Sus ideas no cambiaron, avanzaron: más poesía contemporánea en lenguas poco accesibles, más homenajes de fondo (nada de vacías celebraciones), más buceos de vanguardia. A lo que nos fue acostumbrando de las lenguas principales de Occidente, básicamente el inglés, el francés, el italiano, el alemán, el portugués, digamos, ahora se añadía el espíritu siempre fresco de otra madurez poética:
Un caos
Antes de partir
desorden
papel objetos
que vuelan
como si presintieran
que pierden la ley de
gravedad con la
salida del señor
Cogito
cuentas sin pagar deudas de
honor sin saldar
poemas no escritos contratos
sin futuro amoríos sin color
cerveza sin tomar todo eso
vuela en la cabeza del señor
Cogito el desorden crece
qué pasará si no
consigue controlar los
elementos porque no se
puede aplazar una y otra
vez y así hasta el infinito
el salir de vacaciones
así pues un día
o una noche cuando todo
termina el señor Cogito se
recuesta cómodamente en el
asiento del expreso cubriendo
sus frías rodillas con una
manta y llega a la conclusión
de que todo seguirá adelante
como antes de las vacaciones
seguro peor que en vida del
señor Cogito pero igual
seguirá
Simplemente no resistí la oportunidad de citar al gran Zbigniew Herbert en lo que considero, sin saber polaco, una excelente traducción de Gerardo Beltrán, que antes yo había disfrutado y valorado en inglés, en la celebrada versión de Claire Cavanagh (me gusta más la de Beltrán, la verdad). Espero que un buen día —y pronto—, si es que no lo ha hecho ya, podamos hablar del “Herbert de Beltrán”.
De la delicadeza de Poesía y Poética hay ejemplos por todas partes, de traductores que he mencionado aquí y de muchos otros, de cuya trayectoria mi ignorancia no acusa recibo, pero cuyos logros proceden decididamente de la pluma de un poeta: “Las calles de tus miradas/ No se acaban/ Las golondrinas de tus pupilas/ No emigran hacia el sur/ De los álamos de tus pechos/ Las hojas no se caen/ En el cielo de tus palabras/ El sol no se pone”, dice, por ejemplo, el Vasko Popa (en serbio) de Dubravka Suznjevic (en español).
Quien busca una garantía de nivel sostenido, no tendría por qué ir más lejos: lo hallaría en cualquier publicación animada por Hugo Gola. Al terminarse su etapa en la Ibero, el antiguo nombre de Puebla volvió a girar instrucciones: manos a la obra. Para nuestra fortuna, El poeta y su trabajo ha seguido saliendo a la luz en este siglo xxi, de acuerdo con el tempo de las cuatro estaciones, pese la oscuridad reinante en todos los ámbitos. En el número de invierno del 2009, y como si Paul Celan no representara todo un desafío en alemán o hasta en francés, aparecen sus poemas rumanos, en traducción de Víctor Ivanovici:
Amatorio
Cuando también para ti las noches comiencen al alba,
nuestros fosforescentes ojos bajarán de las paredes como
nueces sonoras,
y te pondrás con ellas a jugar, mientras por la ventana se
desbordará una ola,
nuestro único naufragio, suelo traslúcido a través del cual
miraremos la habitación vacía debajo de la nuestra;
tú con tus nueces la amueblarás, y yo tu cabellera
a guisa de cortina colgaré en la ventana,
vendrá alguno y por fin la alquilaremos
y arriba volveremos para anegarnos en casa.
El más allá, el porvenir
Convencida equivocadamente de que a muchos jóvenes poetas no les interesaba el arte de la traducción, el año pasado llegó a mis manos el número de junio-julio de 2009 de la revista Tierra Adentro. Aquí y abiertamente he de reconocer lo grato que me ha resultado toparme con muchachos nacidos en los setenta y ochenta, que traducen del japonés, del alemán, del portugués, y no sólo del inglés. Conmovida en serio, saludo lo que ha hecho Cristina Rascón con el poema de Shuntaro Tanikawa; Isami Romero con el de Misuzu Kaneko; Sergio Ugalde no con cualquier poema de Bertolt Brecht, sino con uno de los que en lo personal más admiro:
Balada de Marie Sanders, puta de los judíos [frangmento]
Una mañana, temprano, a las nueve,
Marie atraviesa la ciudad en camisa.
Lleva colgado
del cuello un letrero,
rapada la cabeza.
La calle es un bramido, ella mira
con frialdad.
La carne se enfurece en los arrabales.
El pintamuros habla hoy en la noche.
Santo Dios, si tuvieran oídos Sabrían
lo que hacen con nosotros.
Los jóvenes juegan un papel decisivo en todas las cosas, ésta no es la excepción. Sin embargo, también ese por venir seguirá teñido, inevitablemente, de los intentos de todos los autores devotos que mencioné al principio, muchos de los cuales continuaremos dando lata durante el pedacito que le falta al minuto por concluir, éste. Siempre y cuando mantengamos a Walter Benjamin en la mira: si transmitimos información, transmitimos lo inesencial; hay que ir en busca de otra cosa... el lenguaje puro, tal vez, que respeta lo inamovible de la lengua que creó el poema frente a lo móvil de la nuestra hoy, la que lo aloja haciendo gala de su calidad cambiante y, por tanto, continúa el proceso iniciado por el poeta original. Siempre y cuando se mantenga el vaivén que sugiere Felstiner (traductor de Celan, de Neruda): de ida en el cómo, de regreso en el porqué, echando a andar de nuevo la actividad del principio, y así dar forma al filo punzocortante de la comprensión. Siempre y cuando la unidad orgánica de sonido y significado de la lengua en que el poema nació se desintegre en la anfitriona, se reconstruya y emerja como nueva (distinta) unidad orgánica. Siempre y cuando aceptemos que el esfuerzo original se haya dirigido a la lengua como tal, y el del traductor a sus aspectos contextuales específicos, pero en su lengua madre en su mejor estado. Siempre y cuando el traductor intercambie luces entre líneas. Dígase, si no, si la siguiente selección no cumple con todo lo anterior, y hasta le estorbaría nuestra curiosidad por el original.
~ ~ ~
Si tengo que encontrarme con los Ancestros Al cabo de
una tierra de elegía Allí donde se pierde la palabra de los
pozos Y la antigua crianza de las lunas La noche hará
con nuestras sombras un solo ramillete
Reconciliaré la aguja y los sueños Y
la mano con sus hábitos —Tendidos
en sus leves cabezas Bajo un árbol
imaginado por la vida
Si tengo que encontrar a los Ancestros Al
cabo de una tierra de elegía Conduciendo a
un niño de pesado sueño A orillas de los
ríos sin tierras
(Georges Schehadé / José Luis Rivas)
El Dolor —es como el Vacío— No se
puede saber Cuándo empezó —ni si
hubo un día En que éste no existiera
Su Futuro es él mismo—
Contiene su vasto Reino El
Ayer —prendido para ver—
Nuevas eras de Sufrimiento
(Emily Dickinson / Alberto Blanco)
Paisaje marino
Este celeste paisaje marino con garzas blancas que se alzan como ángeles, volando tan alto como pueden y tan lejos como quieren, ladeándose en hileras e hileras de inmaculados reflejos; la región entera —desde la garza más alta hasta la ingrávida isla de los manglares llena de hojas verde brillante nítidamente ribeteadas de guano como iluminadas con plata, y abajo los sugestivos arcos góticos de las raíces de los manglares y la yerba color chícharo del fondo en donde ocasionalmente salta un pez como una flor salvaje en una ornamental salpicadura de rocío— (este dibujo de Rafael para un tapiz para un Papa) ciertamente parece el Cielo. Pero un faro esquelético allí alzado de blanca y negra sotana, que vive nervioso, piensa que sabe más. Piensa que el infierno ruge bajo sus pies de fierro, por eso es que el agua poco profunda es tan cálida, y sabe que el Cielo no es como esto. El Cielo no es como volar o nadar, pero tiene algo que ver con la negrura y una mirada poderosa y cuando oscurezca recordará algunas palabras pertinentes para decir al respecto.
(Elizabeth Bishop / Verónica Volkow)
Joven sicomoro
Tengo que decírtelo el
tronco firme y liberal de
este joven árbol entre el
mojado
pavimento y la alcantarilla
(glu-glu de agua que
escurre) se yergue de
cuerpo entero
en el aire de un solo
salto ondulante y a la
mitad de su altura
se aploma se dispersa
hacia todos lados
dividido en ramas más
jóvenes
de las que cuelgan capullos
y se adelgaza hasta que nada
queda sino dos excéntricos
anudados vástagos que se
estiran y encorvan:
medialuna en la punta
(William Carlos Williams / Octavio Paz)
Deslumbramiento
el deslumbramiento, la seducción, el diseño
intoxicado y trémulo, ¿flores?
¿abejas? por qué gira esta
semilla en todos lados.
lo uno se divide, se divide una y otra
vez. “todos sabemos a dónde lleva”
cegadoras tormentas de polen dorado.
—¿ir a tientas por ahí? el
deslumbramiento y el barro
azul.
“todo lo que se mueve canta” las raíces trabajan. y
no se ven.
(Gary Snyder / Luis Cortés Bargalló)
Segunda Oda: Pastoral
escritas, las palabras son de
cualquiera, de nadie. no le
harías falta ya a los
florecientes
árboles
frutales, lo que garabateaste,
con barras blancas, a lo largo
de tanta muda partitura.
en esa
tierra rota, sus cuerdas
elevadas, no te
harías falta ni a ti mismo.
Gustaf Sobin / Tedi López Mills)
¿Por qué has venido a perturbar mi
ocaso? Soy vieja (vieja fui hasta que
llegaste);
la más roja de las rosas se despliega
lo cual es irrisorio en esta época,
este sitio:
es impropio, imposible (y aun
ligeramente escandaloso), la más roja
de las rosas se despliega;
(y eso nadie puede detenerlo, ninguna
inmanente amenaza del aire, ni aun el
mal tiempo
que estraga nuestra fruta del verano),
la más roja de las rosas se despliega
(tendrán que tomarlo en cuenta).
(H. D. / Ulalume González de León)
Cantos para la muerte
1 cuando pase cerca de mí se dirá que la muerte
fue estrangulada por el silencio se dirá que
duerme cuando duermo
2 oh mano de la muerte alarga mi camino lo
ignoto ha fascinado mi corazón oh mano de la
muerte estíralo aún más así podré descubrir la
esencia de lo imposible y ver el mundo a mi
alrededor
(Alí Ahmad Saïd Esber / Jorge Esquinca)
Más allá de Dios
En este mundo en el que olvidamos
Somos sombras de quien somos, Y los
gestos reales que tenemos En el otro
donde cual almas vivimos Son aquel
guiño y asomos.
Todo es nocturno y confuso De
lo que de nuestro aquí hay.
Proyecciones, humo difuso De
lumbre que brilla, ocluso A la
mirada que la vida da.
Pero uno y otro, un momento, Mirando
bien, puede ver En las sombras su
movimiento Como en el otro mundo es
el intento Del gesto que lo hace vivir.
Y entonces encuentra el sentido De
lo que así se está desgarrando, Y
vuelve a su cuerpo ido, Imaginado
y entendido La intuición de un
mirar.
Sombra del cuerpo saudosa, Mentira
que siente el lazo Que lo une a la
maravillosa Verdad que la lanza,
ansiosa, En el suelo del tiempo y del
espacio.
(Fernando Pessoa / Francisco Cervantes)
Primera Elegía[fragmento]
¿Quién, si yo gritara, me escucharía entre el coro de los
ángeles? y suponiendo que uno de ellos me llevara de repente
hacia su corazón, me fundiría con su poderoso existir. Pues lo
bello no es sino el comienzo de lo terrible, lo que todavía
soportamos, y si tanto lo admiramos es porque su serenidad
desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible.
Por eso me contengo y sofoco el reclamo de un oscuro sollozo.
¿A quién, ay, podríamos entonces recurrir? No a los ángeles, no a
los hombres, y los astutos animales ya perciben que no estamos
tan confiados en casa, en el mundo interpretado. Quizá nos queda
un árbol en la colina para mirarlo a veces de nuevo; nos queda el
camino de ayer y la mimada adhesión a una costumbre que se
encontró contenta entre nosotros y ya no quiso irse. Y la noche,
ah, la noche, cuando el viento cargado de universo se nutre en
nuestro rostro, ¿para quién se quedaría ella, tan deseada,
apaciblemente desengañadora, ella, que para el solitario corazón es
tan penosamente inminente? ¿Es más leve para los que aman? Ay,
ellos sólo se ocultan uno al otro el destino.
¿Todavía no lo sabes? Arroja desde tus brazos el vacío hacia
el espacio que respiramos, para que los pájaros quizá sientan
el aire acrecentado con un vuelo más íntimo.
(Rainer Maria Rilke / Juan Carvajal)
La gruta de las palabras
El joven no entra impunemente con su luz
en la gruta de las palabras...
Su audacia presiente apenas el lugar en donde se
encuentra... Aunque ha sufrido, es joven y por
serlo no sabe todavía qué es el dolor... Sabio
antes de tiempo, se escapa sin haber entrado y
pone como excusa la inmadurez de su época.
¡La gruta de las palabras! Tan sólo el poeta
verdadero, y por su cuenta y riesgo, pierde en ella las
alas delirando. Y con sus palabras pierde el modo de
someterlas nuevamente a la gravedad sin menoscabo
de la fuerza con que llama la tierra.
¡La gruta de las palabras! Sólo el poeta verdadero
regresa de su silencio para encontrar en su vejez a
un niño que llora porque el mundo lo dejó
abandonado en el umbral.
(Vladimir Holan / José Emilio Pacheco)
Allá abajo
La tierra será vigilada
desde plataformas astrales
Serán más o menos probables
allá abajo las carnicerías
Desaparecerán profetas y profecías si
alguna vez los hubo
Desaparecidos el yo el tú el nosotros el ustedes
del uso
Decir nacimiento muerte inicio fin
será todo uno.
Decir ayer mañana
un abuso
Esperar —flatus vocis que no entiende
nadie
El Creador tendrá poco que hacer si
tuvo
Los santos habrá que buscarlos luego
entre los perros.
Los ángeles quedarán como erratas
incancelables.
(Eugenio Montale / Ernesto Hernández Busto)
Y, para terminar, doy una versión de un poema extraordinario de Nueva Zelanda, que habla de todo; entre otras cosas, de la relación poeta-traductor, traductor-poeta:
Doblaremos sábanas tú y yo,
Avanzando uno hacia el otro
Desde Laponia, desde Birmania,
Desde la India, donde las sábanas se lavan En
el río y se golpean sobre las piedras: Juntos
haremos coincidir las cuatro esquinas.
Desde la China, donde las mujeres lavan Sus pálidas telas a
ambas márgenes del río, En los Vados de las Piedras
Blancas “bajo la luz de luna”.
Frente a frente, como en los pasos de rigor de un baile,
Doblaremos sábanas los dos, que habremos puesto al aire, Al
viento, bajo el sol sobre los matorrales o junto al fuego.
Estirar y jalar. Un lado, luego el otro. Me
toca a mí. Después, a ti. Y a buen recaudo,
hasta que se necesiten.
A todo aquel que se recueste en una cama, este deseo: Tela suave,
algodón fresco, la fragancia y el revuelo de las plantas, Y el aroma
sutil —mas perceptible— del agua dulce, clara.
(Rosemary Dobson / Pura López Colomé)



























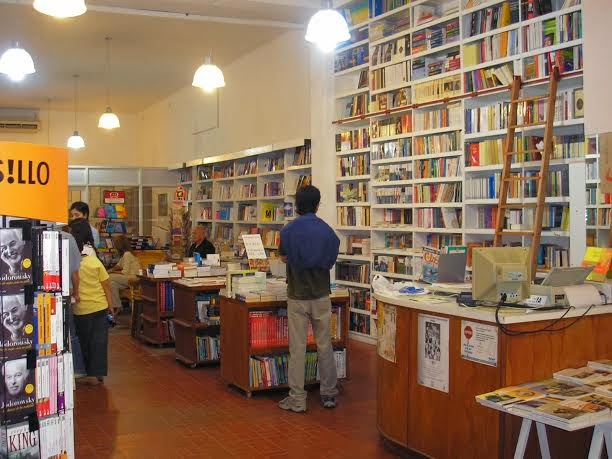







.jpg)

.jpeg)


