Alfredo Bryce Echenique y Arturo Pérez Reverte no están solos ni son los únicos plagiarios de la lengua: los precede Camilo José Cela. Al menos así lo cuenta Manu de Ordoñana en un excelente artículo publicado el 24 de septiembre pasado en Ser Escritor, un blog dedicado a los menesteres de la literatura, del que nos ha dado noticia su propio autor, desde San Sebastián.
Cela, acusado de plagio
La noticia no es nueva, arranca a finales de 1998, cuando la escritora gallega, Carmen Formoso presentó una querella contra Camilo José de Cela (Padrón, 1916) y la editorial Planeta S.A, por cometer delitos de apropiación indebida y contra la Propiedad Intelectual, al considerar que la obra La Cruz de San Andrés, galardonada con el Premio Planeta 1994, era un plagio de su novela, Carmen, Carmela, Carmiña (Fluorescencia), presentada también al Concurso de ese mismo año. La querella fue admitida a trámite por la Audiencia de Barcelona.
Al principio, nadie dio crédito a la acusación. Apenas tuvo eco en la prensa, los medios estimaron que se trataba del ardid de una escritora desconocida para adquirir notoriedad. ¿Quién iba a imaginar que todo un Premio Nobel de Literatura iba a poner su firma en una novela escrita por una simple maestra de aldea y presentarla al más prestigioso de los concursos literarios que se convocan en lengua castellana?
Pero algo extraño sí que había. El propio Cela reconoció más tarde: “Todos cometemos errores en esta vida” a la pregunta que le hizo Marisa Pascual en la primavera del años 2000: ¿Qué ocurrió con La cruz de San Andrés? Según cuenta la escritora plagiada en su página web, la obra premiada fue presentada al certamen de manera irregular, varias semanas después del día 30 de junio de 1999, fecha en que finalizaba el plazo de admisión, y ni siquiera le fue expedido el preceptivo recibo de entrega que exigen las Bases del Certamen.
Esa versión coincide con la de Francisco Umbral, quien asegura que Cela le contó a mediados de julio del 94 que estaba terminando el libro, y también con la del propio Cela que, en la página 17 de la novela, dice textualmente: “…ha pasado ya mucho tiempo; el libro lo tengo que entregar el día 1 de Setiembre, así que debo darme cierta prisa…”.
Cuando se publicó la novela ganadora del Planeta, Carmen Formoso la vio en una librería, leyó la sinopsis y le interesó el tema: era una historia parecida a la suya. Al llegar a su casa comenzó a leerla. Cuesta poco imaginar la sorpresa que se llevó —y seguro que también indignación— al descubrir dentro elementos fundamentales de su obra, numerosas coincidencias, tanto repeticiones literales como trasposiciones de palabras en la oración para ocultar el plagio, anécdotas, lugares comunes y, sobre todo, la analogía de los personajes: Betty Boop y Matty son réplicas de Carmiña; Matilde Verdú es Carmela; Maruxa y Clara tienen una casa en San Pedro de Nos.
Cuenta la autora en su blog que, durante meses, se dedicó a desenmascarar la trama, anotando en una lista las pruebas que iba encontrando. No se trataba sólo de meras similitudes, sino de frases textuales comunes en ambas obras, idénticos adjetivos para referirse a una misma situación y multitud de detalles claramente coincidentes. El escrito de acusación al Juzgado de Instrucción nº 2 de Barcelona, presentado por su abogado Javier Díaz Formoso —y también, su hijo— recoge una larga lista de las coincidencias que ha encontrado en los dos libros y que el autor de este blog ha verificado.
Terminado su trabajo recopilatorio, Carmen Formoso se decidió a hacer valer sus derechos y enfrentarse a quienes le habían robado el fruto de su trabajo, aun a sabiendas de que desafiaba a todo un Premio Nobel de Literatura, prestigiado novelista, articulista sin precio y con buenos oficios en las alturas, además de acusar a la primera empresa editorial española de manipular la concesión del Premio Planeta, permitiendo al ya designado ganador del certamen acceder a una de las obras candidatas para que la rehiciera a su manera y la presentara con su firma, incluso fuera de plazo.
A nadie le extrañó que La Cruz de San Andrés resultara ganadora de la 43ª edición del Premio Planeta 1994, dotado con 50 millones de pesetas —unos 500.000 euros actuales—. Tras conocer el veredicto, el escritor gallego manifestó: “Me he presentado al Planeta, porque hace cinco años, cuando me dieron el Nobel, pensé en retirarme, pero después me di cuenta que debía probarme y establecí una especie de pugilato conmigo mismo”. Pero alguno pensó que también influiría la cuantía del premio, en un momento en que Cela andaba justito de dinero, tras haber perdido la mitad de su patrimonio y acordado compensar a su esposa con una pensión mensual de 800.000 pesetas —unos 8.000 euros actuales—, tras haberse divorciado de ella en diciembre de 1991, tras 45 años de matrimonio. Por aquel tiempo, la editorial Planeta atravesaba una pequeña crisis debido a la caída de sus ventas en las librerías y se esforzaba por relanzar su certamen literario para recuperar el prestigio y mejorar su cuenta de resultados. Es sabido que, a finales de los setenta, José Manuel Lara ofreció a Miguel Delibes el premio Planeta, que el escritor rechazó con elegancia, a pesar de que eso le hubiera resuelto la vida. Los premios Planeta arrastran una merecida fama de fraude, bajo la sospecha de que su concesión está pactada de antemano.
Pero en 1994, el escándalo subió de tono. No sólo se apañó el resultado, sino que se permitió al nominado utilizar la obra presentada por otro candidato para que sus amanuenses la rehicieran, cambiando la fachada y adaptándola al peculiar estilo del escritor gallego. Para entonces, ya se sabía que Cela utilizaba a “negros” para construir sus novelas y él sólo se dedicaba a supervisar y corregir los textos en bruto que le entregaban sus escribas. Incluso, La Voz de Galicia se atrevió a citar el nombre de Mariano Tudela como su principal colaborador en la redacción de La Cruz de San Andrés.
Y también se rumoreaba que Cela estaba acabado. Nadie pone en duda que La familia de Pascual Duarte(1942), y La Colmena (1951) son dos obras maestras. Posiblemente también lo sea Viaje a la Alcarria (1948). Pero lo que hizo a partir de los sesenta, no vale gran cosa: “Intentó hacer literatura de vanguardia pero no consiguió ningún resultado. Su prosa se hizo cada vez más retórica, más vacía. Tal vez no tenía ya historias que contar o quizá le faltaba la necesidad de expresarse, la emoción necesaria para convertir en arte las vivencias más cotidianas”.
Aún con todo, cuesta entender cómo un escritor tan ilustre se prestó a semejante patraña. ¿Quién le iba a censurar por rebajar su productividad al final de su vida? Cuando le concedieron el Nobel, tenía 73 años, hora ya de estar jubilado. Pero no; él quería continuar en primera fila y no dudó en vender su imagen y el prestigio de su pluma para seguir ganando dinero, a pesar del daño material y moral que iba a causar a una escritora desconocida, llena de ilusión por hacer valer su novela.
Pero, ¿fue realmente un plagio? No, en su sentido literal. La RAE lo define como “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. El criterio de los jueces es que “el uso de un mismo argumento, expresado de manera original, no constituye plagio, ya que el derecho de autor no cubre las ideas en sí, sino únicamente su modo de expresión”. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 28 de enero de 1995, considera que el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales.
El caso presente parece más “un supuesto de transformación, al menos parcial, de la obra original”, tal y como reconoce Luis Izquierdo, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, porque, estéticamente, la obra es diferente. Con lo cual, podríamos admitir que Cela atentó contra el derecho moral o personal de la escritora gallega, pero quizá no contra su derecho patrimonial, que tiene un significado mercantilista.
¿Qué pasó entonces? Probablemente, Cela se dejaría seducir por el valor del dinero. Como lo necesitaba, no tuvo más remedio que aceptar la farsa. Pero quiso vengarse de los que le obligaron a hacerlo —la editorial Planeta, y Carmen Balcells, su agente literario—, presentando al concurso un bodrio, un desvarío, una narración anárquica y redundante, difícil de leer y carente de mérito literario. Lo hizo a propósito, para provocar al personal. No puede haber otra explicación.
En nueve ocasiones, hace mención a los rollos de papel de retrete en los que había escrito el libro para su presentación a quien habría de bendecirlo. La burla comienza desde el primer párrafo: “Aquí, en estos rollos de papel de retrete marca La Condesita, escribiendo con bolígrafo no se corre la tinta verde, ni la azul, ni la roja, no se corre la tinta, aquí en este soporte humildísimo se va a narrar la crónica de un derrumbamiento…”.
Y sigue, en este primer párrafo, acusando a su editor, como queriendo atribuirle la felonía y justificar así su proceder deshonesto: “El gladiador (Cela) que va a morir saluda al César (su editor) con un corte de mangas porque también él juega y juzga y se ríe a carcajadas del César y de quienes van a escupir sobre su cadáver, sería espantoso imaginarnos a la humanidad demasiado sumisa, suenan los clarines porque ya empieza la misa negra de la confusión, el solemne acto académico de la más turbia de todas las confusiones”.
En la página 14, arremete contra su agente literario —Carmen Balcells— poniendo en boca de la narradora la siguiente imputación: “…la agente Paula Fields me encarga que escriba los siete sucesos que señalaron la vida de mi marido…, a mi me anticiparon mucho dinero, bueno, mucho dinero para mi exhausta bolsa, la verdad es que no llegó a los seiscientos mil dólares, y aunque al principio lo dudé…. acepto la propuesta y empiezo esta crónica desorientada y levemente ortodoxa: todos debemos someternos a las sabias normas dictadas por los comerciantes y los síndicos”.
Sabía que le iban a conceder el premio, sabía que la prensa iba a ensalzar la obra. ¡Qué oportunidad para mofarse de ella! ¿También del público? Pues también, hasta insultarlo, muy propio de Cela (dice en la página 73: “Insisto en decirle a usted, lector estúpido, que las mujeres vulgares tenemos historia natural como las algas y los líquenes, nuestro historiador es Buffon…”). ¿Será cierto eso de que la provocación fomenta la literatura?
A pesar de las pruebas presentadas —afortunadamente, la autora tuvo la precaución de inscribir previamente la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual—, el caso fue sobreseído y vuelto a abrir en dos ocasiones, la segunda por el Tribunal Constitucional. Además, en junio de 2001, la editorial Planeta tuvo la osadía de querellarse contra la escritora gallega por presuntos delitos de injurias y calumnias. Pero al final, tras doce años de sobresaltos, el Juzgado nº 2 de Barcelona decretó la apertura de juicio oral contra el editor José Manuel Lara Bosch por presuntos delitos contra la propiedad intelectual, apropiación indebida y estafa, esta vez, sin posibilidad de recurso.
El escrito de acusación al Juzgado de Instrucción nº 2 de Barcelona que presentó su abogado, que recoge Xornal Galego, es todo un ejemplo de trabajo bien hecho, merecedor de una lectura, siquiera somera, ya que su extensión —488 páginas— así lo aconseja. Ante tal cantidad de pruebas, la juez resolvió que La Cruz de San Andrés presenta tantas coincidencias y similitudes con “Carmen, Carmela, Carmiña” que, para realizar tal transformación la novela de la querellante hubo de ser necesariamente facilitada a Cela para que, tomándola como referencia o base, hiciera lo que el perito denomina aprovechamiento artístico.
Camilo José de Cela murió el 17 de enero de 2002. La causa sigue abierta, pero sólo contra el omnipotente José Manuel Lara, presidente del grupo Planeta, un conglomerado de empresas mediáticas (Editorial Plantea, La Razón, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, entre otras), con capacidad suficiente para imponer a los medios la “ley del silencio” y presionar a otras instancias en pro de un fallo favorable a sus intereses.






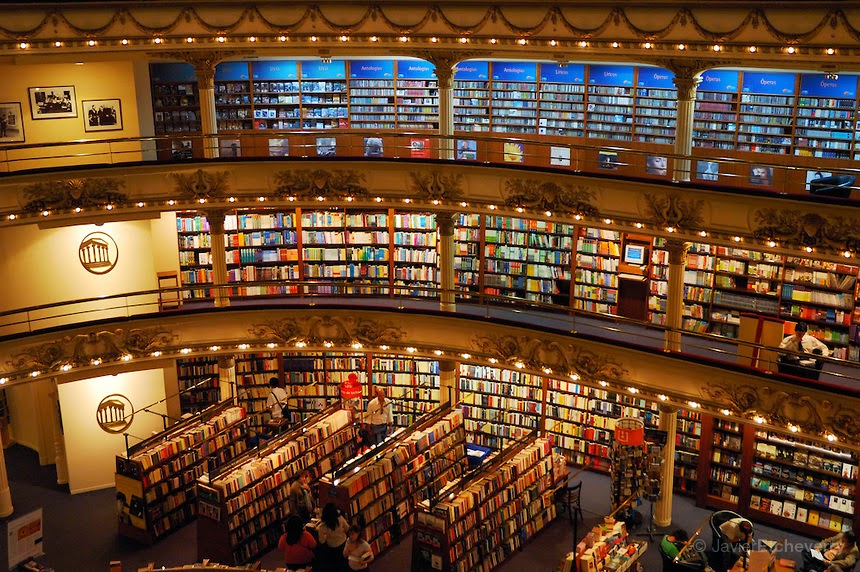




















![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)

